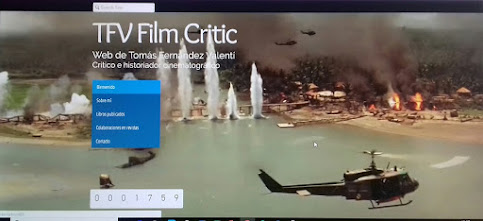Nunca me he considerado un trekkie (o trekker), por más que, en sus líneas generales y aun sin el entusiasmo de sus prosélitos, siempre he sentido una moderada simpatía hacia las series de televisión y los largometrajes para el cine que conforman lo que se conoce como fenómeno Star Trek; dicho de otro modo, me interesan las series y películas en sí mismas consideradas, no el fenómeno que las envuelve. Respecto a las series no puedo, ni quiero, opinar con rotundidad, dado que únicamente conozco la serie original, Star Trek (1966-1969) o La conquista del espacio (tal y como se conoció con motivo de su primera emisión en España), y buena parte de la segunda, The Next Generation (1987-1994), siéndome desconocidas las otras tres, Espacio profundo nueve (1993-1999) –de la cual recuerdo haber visto, creo, un episodio piloto que emitió Antena 3 hace bastantes años—, Voyager (1995-2001) y Enterprise (2001-2005). En lo que respecta a los largometrajes para el cine, ninguno de ellos me ha producido jamás una gran excitación, pero tampoco me parecen completamente deleznables: me hacen cierta gracia el tono pseudo-filosófico del primero, Star Trek (La conquista del espacio) (Star Trek: the Motion Picture, 1979, Robert Wise), y las contribuciones de Jerry Goldsmith (música) y Douglas Trumbull & John Dykstra (efectos visuales); las dos aportaciones del realizador Nicholas Meyer a la serie, Star Trek II: La ira de Khan (Star Trek II: The Wrath of Khan, 1982) y Aquel país desconocido (Star Trek VI: The Undiscovered Country, 1991), las cuales, lejos de parecerme tan geniales como suelen afirmar la mayoría de trekkies, son cuanto menos entretenidas; quizá me hacen más gracia, por su suavemente desprejuiciado tono humorístico, las entregas tercera y cuarta a cargo del actor Leonard Nimoy, Star Trek III: En busca de Spock (Star Trek III: The Search for Spock, 1984) y en particular la muy divertida Misión: salvar la Tierra (Star Trek IV: The Voyage Home, 1986); incluso me inspira ternura, quizá por el hecho de ser la entrega más desprestigiada de todas, la quinta: Star Trek V: The Final Frontier (William Shatner, 1989); y, en cuanto a las entregas protagonizadas por el elenco de la segunda serie de televisión, ninguna de ellas me despierta ni frío ni calor, con la relativa excepción de la que quizá sea, sobre el papel (ergo, guion), la más interesante, Star Trek: Primer contacto (Star Trek: First Contact, 1996, Jonathan Frakes).
De ahí que tan sólo tuviera una moderada expectativa de cara al nuevo y recientemente estrenado Star Trek (ídem, 2009) que ha realizado J.J. Abrams y cuyo visionado me ha producido, como diría Carlos Boyero, sentimientos encontrados. Por un lado, me ha parecido en bastantes aspectos uno de los mejores, si no el mejor, de los films para la pantalla grande que hayan surgido de la franquicia creada por Gene Roddenberry (algo que, en teoría, no demasiado difícil de conseguir, habida cuenta el discreto nivel de sus predecesoras); por otra parte, tengo la sensación de que, a pesar de no faltarle buenos momentos e incluso apuntes brillantes, se ha desaprovechado la oportunidad de hacer una película mejor de lo que es; o dicho de otra manera: Star Trek, versión 2009, solo es a ratos esa gran película de aventuras que podría haber sido y que no termina de ser a causa de sus muchas concesiones a la galería y, sobre todo, de la inaudita falta de personalidad del producto resultante.
 Esto último es imputable al realizador encargado de poner en pie “el evento”, J.J. Abrams, cuyo prestigio me parece más y más desmesurado. Estoy completamente de acuerdo en que Abrams, dentro del medio televisivo, ha llevado a cabo, en calidad de guionista y productor (subrayo), una extraordinaria renovación formal y temática; sin ir más lejos, el que suscribe es un seguidor de la famosa serie Perdidos (Lost, 2004-2009), cuya importancia dentro de la historia de la reciente televisión norteamericana estoy lejos de discutir. Pero, como director (vuelvo a subrayar), por ahora no ha demostrado nada especial; si no estoy equivocado, sus créditos tras las cámaras se limitan a haber dirigido episodios de sus series más conocidas –un par de Felicity (ídem, 1999), el piloto (brillante, ciertamente) de Perdidos, tres capítulos y fragmentos adicionales de Alias (ídem, 2001-2005) y alguna cosita más—, y, para el cine, un film de acción tan mediocre como Misión imposible III (Mission: Impossible III, 2006), superior a la aburridísima Misión imposible II (Mission: Impossible II, 2000) de John Woo pero lejos, muy lejos de la estupenda Misión imposible (Mission: Impossible, 1996) de Brian de Palma, el mejor Bond sin Bond de la historia con permiso de los admiradores de Jason Bourne. A pesar de tan parco bagaje como realizador, se habla de Abrams como si fuera la gran esperanza blanca del cine comercial made in USA, se le dedican artículos y estudios y, dentro de poco, habrá hasta libros (si es que no los hay ya). Evidentemente todo esto es muy respetable, pero me parece desaforado y excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de estar por encima de Misión imposible III, su Star Trek parece hecho por… cualquiera.
Esto último es imputable al realizador encargado de poner en pie “el evento”, J.J. Abrams, cuyo prestigio me parece más y más desmesurado. Estoy completamente de acuerdo en que Abrams, dentro del medio televisivo, ha llevado a cabo, en calidad de guionista y productor (subrayo), una extraordinaria renovación formal y temática; sin ir más lejos, el que suscribe es un seguidor de la famosa serie Perdidos (Lost, 2004-2009), cuya importancia dentro de la historia de la reciente televisión norteamericana estoy lejos de discutir. Pero, como director (vuelvo a subrayar), por ahora no ha demostrado nada especial; si no estoy equivocado, sus créditos tras las cámaras se limitan a haber dirigido episodios de sus series más conocidas –un par de Felicity (ídem, 1999), el piloto (brillante, ciertamente) de Perdidos, tres capítulos y fragmentos adicionales de Alias (ídem, 2001-2005) y alguna cosita más—, y, para el cine, un film de acción tan mediocre como Misión imposible III (Mission: Impossible III, 2006), superior a la aburridísima Misión imposible II (Mission: Impossible II, 2000) de John Woo pero lejos, muy lejos de la estupenda Misión imposible (Mission: Impossible, 1996) de Brian de Palma, el mejor Bond sin Bond de la historia con permiso de los admiradores de Jason Bourne. A pesar de tan parco bagaje como realizador, se habla de Abrams como si fuera la gran esperanza blanca del cine comercial made in USA, se le dedican artículos y estudios y, dentro de poco, habrá hasta libros (si es que no los hay ya). Evidentemente todo esto es muy respetable, pero me parece desaforado y excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de estar por encima de Misión imposible III, su Star Trek parece hecho por… cualquiera.
Hay que señalar en descargo del realizador que recientemente él mismo ha declarado, haciendo un alarde de honestidad, que es un realizador sin estilo, que carece de personalidad propia cuando se pone tras las cámaras y que lo que hace es adaptarse como un camaleón a las tendencias actuales del cine. No hace falta que lo jure: Star Trek lleva impresa a fuego su condición de hija de su tiempo. Su planificación corta, su acelerado sentido del montaje, patente sobre todo en la resolución de las abundantes escenas de acción (en particular, los combates cuerpo a cuerpo “modelo Jason Bourne”), hacen honor al concepto actual (que no moderno) del cine comercial made in Hollywood de reciente hornada; planificar y montar una buena secuencia de acción, modelando el espacio fílmico y orquestando una suerte de ballet violento en virtud de la fuerza dramática de las situaciones y el movimiento coreográfico de los actores, es algo cada vez más en desuso, y cuando alguien todavía se atreve a resucitar ese viejo arte –el Steven Spielberg de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), o el Tom Tykwer de The International: dinero en la sombra (The International, 2009)—, se lo toman a risa o, peor aún, no despierta nada más que indiferencia.
resolución de las abundantes escenas de acción (en particular, los combates cuerpo a cuerpo “modelo Jason Bourne”), hacen honor al concepto actual (que no moderno) del cine comercial made in Hollywood de reciente hornada; planificar y montar una buena secuencia de acción, modelando el espacio fílmico y orquestando una suerte de ballet violento en virtud de la fuerza dramática de las situaciones y el movimiento coreográfico de los actores, es algo cada vez más en desuso, y cuando alguien todavía se atreve a resucitar ese viejo arte –el Steven Spielberg de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), o el Tom Tykwer de The International: dinero en la sombra (The International, 2009)—, se lo toman a risa o, peor aún, no despierta nada más que indiferencia.
 Hay otros aspectos que empobrecen seriamente el resultado de este nuevo Star Trek, malogrando un producto que contenía el germen de algo mejor, más interesante que lo conseguido, por más que no sea desdeñable. Vuelvo a insistir en que la excesiva celeridad de las secuencias de acción, que a poco están de devenir confusas en su intención de ser “trepidantes”, afean algunas secuencias atractivas, incluso emocionantes; sin ir más lejos, la del principio: el ataque al U.S.S. Kelvin por parte de la gigantesca nave del romuliano Nero (Eric Bana), en el curso del cual George Kirk (el futuro intérprete de Thor Chris Hermsworth), padre del futuro capitán Kirk (Chris Pine), fallece en el puesto de mando mientras su esposa Winona (Jennifer Morrison) da a luz a su hijo James Tiberius; hay en esta misma secuencia algunos planos realmente imaginativos (el espectacular movimiento de cámara que sigue el lanzamiento de un desdichado tripulante de la Kelvin, arrastrado por la succión, desde el atronador interior de la nave a la silenciosa frialdad del espacio exterior) y momentos de cierta fibra melodramática (George Kirk pilotando suicidamente su nave contra la del enemigo, mientras le pide a su esposa que le describa cómo es su hijo recién nacido y qué nombre le pondrán), que, aún estando bien, podrían estar todavía mejor si el realizador nos dejase no sólo ver fugazmente las imágenes, sino también saborearlas unos pocos segundos más. Ello es extensible, para no alargarnos y en atención a quien todavía no haya visto el film, a otras secuencias que pretenden combinar la acción espectacular con el dramatismo, tal es el caso –sin entrar en spoilers— de todo lo concerniente al ataque de Nero al planeta Vulcano.
Hay otros aspectos que empobrecen seriamente el resultado de este nuevo Star Trek, malogrando un producto que contenía el germen de algo mejor, más interesante que lo conseguido, por más que no sea desdeñable. Vuelvo a insistir en que la excesiva celeridad de las secuencias de acción, que a poco están de devenir confusas en su intención de ser “trepidantes”, afean algunas secuencias atractivas, incluso emocionantes; sin ir más lejos, la del principio: el ataque al U.S.S. Kelvin por parte de la gigantesca nave del romuliano Nero (Eric Bana), en el curso del cual George Kirk (el futuro intérprete de Thor Chris Hermsworth), padre del futuro capitán Kirk (Chris Pine), fallece en el puesto de mando mientras su esposa Winona (Jennifer Morrison) da a luz a su hijo James Tiberius; hay en esta misma secuencia algunos planos realmente imaginativos (el espectacular movimiento de cámara que sigue el lanzamiento de un desdichado tripulante de la Kelvin, arrastrado por la succión, desde el atronador interior de la nave a la silenciosa frialdad del espacio exterior) y momentos de cierta fibra melodramática (George Kirk pilotando suicidamente su nave contra la del enemigo, mientras le pide a su esposa que le describa cómo es su hijo recién nacido y qué nombre le pondrán), que, aún estando bien, podrían estar todavía mejor si el realizador nos dejase no sólo ver fugazmente las imágenes, sino también saborearlas unos pocos segundos más. Ello es extensible, para no alargarnos y en atención a quien todavía no haya visto el film, a otras secuencias que pretenden combinar la acción espectacular con el dramatismo, tal es el caso –sin entrar en spoilers— de todo lo concerniente al ataque de Nero al planeta Vulcano.
También es una pena que, a ratos, la película ceda en demasía a las concesiones al así llamado “cine juvenil” (discúlpenme que no crea demasiado en este tipo de distinciones ético-morales, por lo demás muy respetables, que dividen los films en “infantiles” o “para adultos”: en mi caso, es el efecto de haber recibido una educación basada en la libertad y la ausencia de censuras ni prejuicios ante todo lo que sea arte y cultura). Un ejemplo sintomático lo hallamos en la secuencia de presentación del adolescente Kirk (Jimmy Bennett), por lo demás, hay que reconocerlo, filmada y montada con habilidad: el joven Kirk ha “tomado prestado” el deportivo de su padrastro y se lanza a toda velocidad por la carretera (a modo de primer apunte sobre el carácter temerario que le caracterizará al alcanzar la mayoría de edad); el chico pone en marcha la radio del coche y escucha a todo volumen una atronadora canción rockera (la asociación entre rock y rebeldía es de lo más clásica); J.J. Abrams, director, no sólo se rinde al tópico, haciendo que la canción rockera llene la pista de sonido, sonando mucho más fuerte de lo que debería sonar, de manera “natural”, en un coche que se da a la fuga y que es perseguido por un policía futurista en una moto voladora cuya sirena es tanto o más atronadora; además, lleva el tópico más lejos, haciendo que la canción siga sonando igual de atronadora incluso después de que el coche se haya estrellado en el fondo del precipicio, haciéndose pedazos junto con, se supone, el aparato radiofónico que emitía la canción. Más adelante, la secuencia en la que el ya cadete Kirk hace el amor con una alienígena de piel verde (Rachel Nichols), siendo ambos sorprendidos por Uhura (Zoe Saldana), la compañera de habitación de la joven esmeralda, parece un homenaje a la comedia norteamericana a lo American Pie (si acaso, más recatada: las dos chicas y el chico se exhiben mínimamente luciendo una sobria ropa interior). O el comentario en voz alta del ingeniero Scotty (Simon Pegg) la primera vez que entra en el puente del mando del Enterprise: “¡Cómo mola esta nave!”. Ya sé que Star Trek no es un libreto de Shakespeare, ni lo pretende, pero convendrán conmigo que estas y otras tonterías diseminadas aquí y allá no ayudan precisamente a hacerla más consistente.
aparato radiofónico que emitía la canción. Más adelante, la secuencia en la que el ya cadete Kirk hace el amor con una alienígena de piel verde (Rachel Nichols), siendo ambos sorprendidos por Uhura (Zoe Saldana), la compañera de habitación de la joven esmeralda, parece un homenaje a la comedia norteamericana a lo American Pie (si acaso, más recatada: las dos chicas y el chico se exhiben mínimamente luciendo una sobria ropa interior). O el comentario en voz alta del ingeniero Scotty (Simon Pegg) la primera vez que entra en el puente del mando del Enterprise: “¡Cómo mola esta nave!”. Ya sé que Star Trek no es un libreto de Shakespeare, ni lo pretende, pero convendrán conmigo que estas y otras tonterías diseminadas aquí y allá no ayudan precisamente a hacerla más consistente.
Un cuarto factor, estrechamente unido a su impersonalidad y a esa pleitesía a las convenciones más estereotipadas del cine de acción y juvenil à la page, reside en su carácter híbrido; pese a todo, esto último a estas alturas casi no se le puede reprochar ni a Star Trek ni a ninguna otra película actual, dado que el cine que se inspira en el cine que se inspira en el cine ha devenido, y a, cine a secas: cinematográficamente hablando, el siglo XXI será (o, al menos por ahora, lo está siendo) el siglo de Godard. Se ha venido diciendo desde antes de su estreno que una de las razones confesadas por Abrams a la hora de aceptar este nuevo Star Trek residía en que, precisamente, no se consideraba para nada un trekkie y que prefería de lejos la saga Star Wars: la sombra de esta última se deja ver, de manera evidente, en el episodio del planeta helado, clara evocación del brillante primer tercio de El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back, 1980, Irvin Kershner). Pero también hay referencias de otro tipo; unas, como es lógico, apuntan hacia la propia mitología de Star Trek; sin ánimo de ser exhaustivo, el diseño de la nave de Nero recuerda el interior de la colosal nave V’Ger de Star Trek (La conquista del espacio); y la escena en la que Nero y sus hombres torturan al comandante Pike (Bruce Greenwood) introduciéndole una especie de insecto por la boca evoca un momento muy parecido de Star Trek II: La ira de Khan. Otras referencias apuntan, en cambio, hacia modelos más recientes, y como no podía ser menos tratándose de Abrams (en esto sí que hay que reconocerle coherencia), de origen televisivo: por un lado, la interesante serie Galáctica: estrella de combate (Battlestar Galactica, 2004-2009), a la que hace un guiño directo de tipo formal (hay un momento, en una de las escenas de batalla estelar, en que la cámara efectúa un rápido reencuadre, casi un zoom, hacia las naves, tal y como solía verse en cada episodio de aquella serie); por otra parte, como referencia de serie de ciencia ficción juvenil, estaría Firefly (2002-2003), algo que sospecho pero que no puedo afirmar con rotundidad, dado que tan sólo he visto su versión cinematográfica, Serenity (ídem, 2005, Joss Whedon). Precisamente este componente “referencial” del Star Trek de J.J. Abrams es, contra
a, cine a secas: cinematográficamente hablando, el siglo XXI será (o, al menos por ahora, lo está siendo) el siglo de Godard. Se ha venido diciendo desde antes de su estreno que una de las razones confesadas por Abrams a la hora de aceptar este nuevo Star Trek residía en que, precisamente, no se consideraba para nada un trekkie y que prefería de lejos la saga Star Wars: la sombra de esta última se deja ver, de manera evidente, en el episodio del planeta helado, clara evocación del brillante primer tercio de El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back, 1980, Irvin Kershner). Pero también hay referencias de otro tipo; unas, como es lógico, apuntan hacia la propia mitología de Star Trek; sin ánimo de ser exhaustivo, el diseño de la nave de Nero recuerda el interior de la colosal nave V’Ger de Star Trek (La conquista del espacio); y la escena en la que Nero y sus hombres torturan al comandante Pike (Bruce Greenwood) introduciéndole una especie de insecto por la boca evoca un momento muy parecido de Star Trek II: La ira de Khan. Otras referencias apuntan, en cambio, hacia modelos más recientes, y como no podía ser menos tratándose de Abrams (en esto sí que hay que reconocerle coherencia), de origen televisivo: por un lado, la interesante serie Galáctica: estrella de combate (Battlestar Galactica, 2004-2009), a la que hace un guiño directo de tipo formal (hay un momento, en una de las escenas de batalla estelar, en que la cámara efectúa un rápido reencuadre, casi un zoom, hacia las naves, tal y como solía verse en cada episodio de aquella serie); por otra parte, como referencia de serie de ciencia ficción juvenil, estaría Firefly (2002-2003), algo que sospecho pero que no puedo afirmar con rotundidad, dado que tan sólo he visto su versión cinematográfica, Serenity (ídem, 2005, Joss Whedon). Precisamente este componente “referencial” del Star Trek de J.J. Abrams es, contra todo pronóstico, la menos molesta de sus convenciones, pues está dosificada con habilidad y no se abusa para nada de ella. Funciona incluso muy bien, en este mismo sentido, la aparición/ homenaje de Leonard Nimoy en el papel de un anciano Spock venido del futuro que, además, posee la clave de la intriga (en una serie de secuencias que le tienen como protagonista, y más largas de lo que se había anunciado, que se benefician del carisma y buen hacer del veterano actor).
todo pronóstico, la menos molesta de sus convenciones, pues está dosificada con habilidad y no se abusa para nada de ella. Funciona incluso muy bien, en este mismo sentido, la aparición/ homenaje de Leonard Nimoy en el papel de un anciano Spock venido del futuro que, además, posee la clave de la intriga (en una serie de secuencias que le tienen como protagonista, y más largas de lo que se había anunciado, que se benefician del carisma y buen hacer del veterano actor).
De ahí que tan sólo tuviera una moderada expectativa de cara al nuevo y recientemente estrenado Star Trek (ídem, 2009) que ha realizado J.J. Abrams y cuyo visionado me ha producido, como diría Carlos Boyero, sentimientos encontrados. Por un lado, me ha parecido en bastantes aspectos uno de los mejores, si no el mejor, de los films para la pantalla grande que hayan surgido de la franquicia creada por Gene Roddenberry (algo que, en teoría, no demasiado difícil de conseguir, habida cuenta el discreto nivel de sus predecesoras); por otra parte, tengo la sensación de que, a pesar de no faltarle buenos momentos e incluso apuntes brillantes, se ha desaprovechado la oportunidad de hacer una película mejor de lo que es; o dicho de otra manera: Star Trek, versión 2009, solo es a ratos esa gran película de aventuras que podría haber sido y que no termina de ser a causa de sus muchas concesiones a la galería y, sobre todo, de la inaudita falta de personalidad del producto resultante.
 Esto último es imputable al realizador encargado de poner en pie “el evento”, J.J. Abrams, cuyo prestigio me parece más y más desmesurado. Estoy completamente de acuerdo en que Abrams, dentro del medio televisivo, ha llevado a cabo, en calidad de guionista y productor (subrayo), una extraordinaria renovación formal y temática; sin ir más lejos, el que suscribe es un seguidor de la famosa serie Perdidos (Lost, 2004-2009), cuya importancia dentro de la historia de la reciente televisión norteamericana estoy lejos de discutir. Pero, como director (vuelvo a subrayar), por ahora no ha demostrado nada especial; si no estoy equivocado, sus créditos tras las cámaras se limitan a haber dirigido episodios de sus series más conocidas –un par de Felicity (ídem, 1999), el piloto (brillante, ciertamente) de Perdidos, tres capítulos y fragmentos adicionales de Alias (ídem, 2001-2005) y alguna cosita más—, y, para el cine, un film de acción tan mediocre como Misión imposible III (Mission: Impossible III, 2006), superior a la aburridísima Misión imposible II (Mission: Impossible II, 2000) de John Woo pero lejos, muy lejos de la estupenda Misión imposible (Mission: Impossible, 1996) de Brian de Palma, el mejor Bond sin Bond de la historia con permiso de los admiradores de Jason Bourne. A pesar de tan parco bagaje como realizador, se habla de Abrams como si fuera la gran esperanza blanca del cine comercial made in USA, se le dedican artículos y estudios y, dentro de poco, habrá hasta libros (si es que no los hay ya). Evidentemente todo esto es muy respetable, pero me parece desaforado y excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de estar por encima de Misión imposible III, su Star Trek parece hecho por… cualquiera.
Esto último es imputable al realizador encargado de poner en pie “el evento”, J.J. Abrams, cuyo prestigio me parece más y más desmesurado. Estoy completamente de acuerdo en que Abrams, dentro del medio televisivo, ha llevado a cabo, en calidad de guionista y productor (subrayo), una extraordinaria renovación formal y temática; sin ir más lejos, el que suscribe es un seguidor de la famosa serie Perdidos (Lost, 2004-2009), cuya importancia dentro de la historia de la reciente televisión norteamericana estoy lejos de discutir. Pero, como director (vuelvo a subrayar), por ahora no ha demostrado nada especial; si no estoy equivocado, sus créditos tras las cámaras se limitan a haber dirigido episodios de sus series más conocidas –un par de Felicity (ídem, 1999), el piloto (brillante, ciertamente) de Perdidos, tres capítulos y fragmentos adicionales de Alias (ídem, 2001-2005) y alguna cosita más—, y, para el cine, un film de acción tan mediocre como Misión imposible III (Mission: Impossible III, 2006), superior a la aburridísima Misión imposible II (Mission: Impossible II, 2000) de John Woo pero lejos, muy lejos de la estupenda Misión imposible (Mission: Impossible, 1996) de Brian de Palma, el mejor Bond sin Bond de la historia con permiso de los admiradores de Jason Bourne. A pesar de tan parco bagaje como realizador, se habla de Abrams como si fuera la gran esperanza blanca del cine comercial made in USA, se le dedican artículos y estudios y, dentro de poco, habrá hasta libros (si es que no los hay ya). Evidentemente todo esto es muy respetable, pero me parece desaforado y excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de estar por encima de Misión imposible III, su Star Trek parece hecho por… cualquiera.Hay que señalar en descargo del realizador que recientemente él mismo ha declarado, haciendo un alarde de honestidad, que es un realizador sin estilo, que carece de personalidad propia cuando se pone tras las cámaras y que lo que hace es adaptarse como un camaleón a las tendencias actuales del cine. No hace falta que lo jure: Star Trek lleva impresa a fuego su condición de hija de su tiempo. Su planificación corta, su acelerado sentido del montaje, patente sobre todo en la
 resolución de las abundantes escenas de acción (en particular, los combates cuerpo a cuerpo “modelo Jason Bourne”), hacen honor al concepto actual (que no moderno) del cine comercial made in Hollywood de reciente hornada; planificar y montar una buena secuencia de acción, modelando el espacio fílmico y orquestando una suerte de ballet violento en virtud de la fuerza dramática de las situaciones y el movimiento coreográfico de los actores, es algo cada vez más en desuso, y cuando alguien todavía se atreve a resucitar ese viejo arte –el Steven Spielberg de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), o el Tom Tykwer de The International: dinero en la sombra (The International, 2009)—, se lo toman a risa o, peor aún, no despierta nada más que indiferencia.
resolución de las abundantes escenas de acción (en particular, los combates cuerpo a cuerpo “modelo Jason Bourne”), hacen honor al concepto actual (que no moderno) del cine comercial made in Hollywood de reciente hornada; planificar y montar una buena secuencia de acción, modelando el espacio fílmico y orquestando una suerte de ballet violento en virtud de la fuerza dramática de las situaciones y el movimiento coreográfico de los actores, es algo cada vez más en desuso, y cuando alguien todavía se atreve a resucitar ese viejo arte –el Steven Spielberg de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), o el Tom Tykwer de The International: dinero en la sombra (The International, 2009)—, se lo toman a risa o, peor aún, no despierta nada más que indiferencia. Hay otros aspectos que empobrecen seriamente el resultado de este nuevo Star Trek, malogrando un producto que contenía el germen de algo mejor, más interesante que lo conseguido, por más que no sea desdeñable. Vuelvo a insistir en que la excesiva celeridad de las secuencias de acción, que a poco están de devenir confusas en su intención de ser “trepidantes”, afean algunas secuencias atractivas, incluso emocionantes; sin ir más lejos, la del principio: el ataque al U.S.S. Kelvin por parte de la gigantesca nave del romuliano Nero (Eric Bana), en el curso del cual George Kirk (el futuro intérprete de Thor Chris Hermsworth), padre del futuro capitán Kirk (Chris Pine), fallece en el puesto de mando mientras su esposa Winona (Jennifer Morrison) da a luz a su hijo James Tiberius; hay en esta misma secuencia algunos planos realmente imaginativos (el espectacular movimiento de cámara que sigue el lanzamiento de un desdichado tripulante de la Kelvin, arrastrado por la succión, desde el atronador interior de la nave a la silenciosa frialdad del espacio exterior) y momentos de cierta fibra melodramática (George Kirk pilotando suicidamente su nave contra la del enemigo, mientras le pide a su esposa que le describa cómo es su hijo recién nacido y qué nombre le pondrán), que, aún estando bien, podrían estar todavía mejor si el realizador nos dejase no sólo ver fugazmente las imágenes, sino también saborearlas unos pocos segundos más. Ello es extensible, para no alargarnos y en atención a quien todavía no haya visto el film, a otras secuencias que pretenden combinar la acción espectacular con el dramatismo, tal es el caso –sin entrar en spoilers— de todo lo concerniente al ataque de Nero al planeta Vulcano.
Hay otros aspectos que empobrecen seriamente el resultado de este nuevo Star Trek, malogrando un producto que contenía el germen de algo mejor, más interesante que lo conseguido, por más que no sea desdeñable. Vuelvo a insistir en que la excesiva celeridad de las secuencias de acción, que a poco están de devenir confusas en su intención de ser “trepidantes”, afean algunas secuencias atractivas, incluso emocionantes; sin ir más lejos, la del principio: el ataque al U.S.S. Kelvin por parte de la gigantesca nave del romuliano Nero (Eric Bana), en el curso del cual George Kirk (el futuro intérprete de Thor Chris Hermsworth), padre del futuro capitán Kirk (Chris Pine), fallece en el puesto de mando mientras su esposa Winona (Jennifer Morrison) da a luz a su hijo James Tiberius; hay en esta misma secuencia algunos planos realmente imaginativos (el espectacular movimiento de cámara que sigue el lanzamiento de un desdichado tripulante de la Kelvin, arrastrado por la succión, desde el atronador interior de la nave a la silenciosa frialdad del espacio exterior) y momentos de cierta fibra melodramática (George Kirk pilotando suicidamente su nave contra la del enemigo, mientras le pide a su esposa que le describa cómo es su hijo recién nacido y qué nombre le pondrán), que, aún estando bien, podrían estar todavía mejor si el realizador nos dejase no sólo ver fugazmente las imágenes, sino también saborearlas unos pocos segundos más. Ello es extensible, para no alargarnos y en atención a quien todavía no haya visto el film, a otras secuencias que pretenden combinar la acción espectacular con el dramatismo, tal es el caso –sin entrar en spoilers— de todo lo concerniente al ataque de Nero al planeta Vulcano. También es una pena que, a ratos, la película ceda en demasía a las concesiones al así llamado “cine juvenil” (discúlpenme que no crea demasiado en este tipo de distinciones ético-morales, por lo demás muy respetables, que dividen los films en “infantiles” o “para adultos”: en mi caso, es el efecto de haber recibido una educación basada en la libertad y la ausencia de censuras ni prejuicios ante todo lo que sea arte y cultura). Un ejemplo sintomático lo hallamos en la secuencia de presentación del adolescente Kirk (Jimmy Bennett), por lo demás, hay que reconocerlo, filmada y montada con habilidad: el joven Kirk ha “tomado prestado” el deportivo de su padrastro y se lanza a toda velocidad por la carretera (a modo de primer apunte sobre el carácter temerario que le caracterizará al alcanzar la mayoría de edad); el chico pone en marcha la radio del coche y escucha a todo volumen una atronadora canción rockera (la asociación entre rock y rebeldía es de lo más clásica); J.J. Abrams, director, no sólo se rinde al tópico, haciendo que la canción rockera llene la pista de sonido, sonando mucho más fuerte de lo que debería sonar, de manera “natural”, en un coche que se da a la fuga y que es perseguido por un policía futurista en una moto voladora cuya sirena es tanto o más atronadora; además, lleva el tópico más lejos, haciendo que la canción siga sonando igual de atronadora incluso después de que el coche se haya estrellado en el fondo del precipicio, haciéndose pedazos junto con, se supone, el
 aparato radiofónico que emitía la canción. Más adelante, la secuencia en la que el ya cadete Kirk hace el amor con una alienígena de piel verde (Rachel Nichols), siendo ambos sorprendidos por Uhura (Zoe Saldana), la compañera de habitación de la joven esmeralda, parece un homenaje a la comedia norteamericana a lo American Pie (si acaso, más recatada: las dos chicas y el chico se exhiben mínimamente luciendo una sobria ropa interior). O el comentario en voz alta del ingeniero Scotty (Simon Pegg) la primera vez que entra en el puente del mando del Enterprise: “¡Cómo mola esta nave!”. Ya sé que Star Trek no es un libreto de Shakespeare, ni lo pretende, pero convendrán conmigo que estas y otras tonterías diseminadas aquí y allá no ayudan precisamente a hacerla más consistente.
aparato radiofónico que emitía la canción. Más adelante, la secuencia en la que el ya cadete Kirk hace el amor con una alienígena de piel verde (Rachel Nichols), siendo ambos sorprendidos por Uhura (Zoe Saldana), la compañera de habitación de la joven esmeralda, parece un homenaje a la comedia norteamericana a lo American Pie (si acaso, más recatada: las dos chicas y el chico se exhiben mínimamente luciendo una sobria ropa interior). O el comentario en voz alta del ingeniero Scotty (Simon Pegg) la primera vez que entra en el puente del mando del Enterprise: “¡Cómo mola esta nave!”. Ya sé que Star Trek no es un libreto de Shakespeare, ni lo pretende, pero convendrán conmigo que estas y otras tonterías diseminadas aquí y allá no ayudan precisamente a hacerla más consistente. Un cuarto factor, estrechamente unido a su impersonalidad y a esa pleitesía a las convenciones más estereotipadas del cine de acción y juvenil à la page, reside en su carácter híbrido; pese a todo, esto último a estas alturas casi no se le puede reprochar ni a Star Trek ni a ninguna otra película actual, dado que el cine que se inspira en el cine que se inspira en el cine ha devenido, y
 a, cine a secas: cinematográficamente hablando, el siglo XXI será (o, al menos por ahora, lo está siendo) el siglo de Godard. Se ha venido diciendo desde antes de su estreno que una de las razones confesadas por Abrams a la hora de aceptar este nuevo Star Trek residía en que, precisamente, no se consideraba para nada un trekkie y que prefería de lejos la saga Star Wars: la sombra de esta última se deja ver, de manera evidente, en el episodio del planeta helado, clara evocación del brillante primer tercio de El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back, 1980, Irvin Kershner). Pero también hay referencias de otro tipo; unas, como es lógico, apuntan hacia la propia mitología de Star Trek; sin ánimo de ser exhaustivo, el diseño de la nave de Nero recuerda el interior de la colosal nave V’Ger de Star Trek (La conquista del espacio); y la escena en la que Nero y sus hombres torturan al comandante Pike (Bruce Greenwood) introduciéndole una especie de insecto por la boca evoca un momento muy parecido de Star Trek II: La ira de Khan. Otras referencias apuntan, en cambio, hacia modelos más recientes, y como no podía ser menos tratándose de Abrams (en esto sí que hay que reconocerle coherencia), de origen televisivo: por un lado, la interesante serie Galáctica: estrella de combate (Battlestar Galactica, 2004-2009), a la que hace un guiño directo de tipo formal (hay un momento, en una de las escenas de batalla estelar, en que la cámara efectúa un rápido reencuadre, casi un zoom, hacia las naves, tal y como solía verse en cada episodio de aquella serie); por otra parte, como referencia de serie de ciencia ficción juvenil, estaría Firefly (2002-2003), algo que sospecho pero que no puedo afirmar con rotundidad, dado que tan sólo he visto su versión cinematográfica, Serenity (ídem, 2005, Joss Whedon). Precisamente este componente “referencial” del Star Trek de J.J. Abrams es, contra
a, cine a secas: cinematográficamente hablando, el siglo XXI será (o, al menos por ahora, lo está siendo) el siglo de Godard. Se ha venido diciendo desde antes de su estreno que una de las razones confesadas por Abrams a la hora de aceptar este nuevo Star Trek residía en que, precisamente, no se consideraba para nada un trekkie y que prefería de lejos la saga Star Wars: la sombra de esta última se deja ver, de manera evidente, en el episodio del planeta helado, clara evocación del brillante primer tercio de El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back, 1980, Irvin Kershner). Pero también hay referencias de otro tipo; unas, como es lógico, apuntan hacia la propia mitología de Star Trek; sin ánimo de ser exhaustivo, el diseño de la nave de Nero recuerda el interior de la colosal nave V’Ger de Star Trek (La conquista del espacio); y la escena en la que Nero y sus hombres torturan al comandante Pike (Bruce Greenwood) introduciéndole una especie de insecto por la boca evoca un momento muy parecido de Star Trek II: La ira de Khan. Otras referencias apuntan, en cambio, hacia modelos más recientes, y como no podía ser menos tratándose de Abrams (en esto sí que hay que reconocerle coherencia), de origen televisivo: por un lado, la interesante serie Galáctica: estrella de combate (Battlestar Galactica, 2004-2009), a la que hace un guiño directo de tipo formal (hay un momento, en una de las escenas de batalla estelar, en que la cámara efectúa un rápido reencuadre, casi un zoom, hacia las naves, tal y como solía verse en cada episodio de aquella serie); por otra parte, como referencia de serie de ciencia ficción juvenil, estaría Firefly (2002-2003), algo que sospecho pero que no puedo afirmar con rotundidad, dado que tan sólo he visto su versión cinematográfica, Serenity (ídem, 2005, Joss Whedon). Precisamente este componente “referencial” del Star Trek de J.J. Abrams es, contra todo pronóstico, la menos molesta de sus convenciones, pues está dosificada con habilidad y no se abusa para nada de ella. Funciona incluso muy bien, en este mismo sentido, la aparición/ homenaje de Leonard Nimoy en el papel de un anciano Spock venido del futuro que, además, posee la clave de la intriga (en una serie de secuencias que le tienen como protagonista, y más largas de lo que se había anunciado, que se benefician del carisma y buen hacer del veterano actor).
todo pronóstico, la menos molesta de sus convenciones, pues está dosificada con habilidad y no se abusa para nada de ella. Funciona incluso muy bien, en este mismo sentido, la aparición/ homenaje de Leonard Nimoy en el papel de un anciano Spock venido del futuro que, además, posee la clave de la intriga (en una serie de secuencias que le tienen como protagonista, y más largas de lo que se había anunciado, que se benefician del carisma y buen hacer del veterano actor).
A pesar de todos esos reparos, que no son pocos, este nuevo Star Trek tiene cosas buenas. Está, por encima de todo, el buen dibujo de sus  personajes, en particular los dos principales protagonistas, Kirk y Spock (Zachary Quinto), sobre los cuales bascula el nudo dramático del relato. No es de extrañar, en este sentido, que la película se entretenga en contarnos sus orígenes desde su misma infancia, estableciendo una especie de paralelismo/ contraposición de sus caracteres en los cuales reposa buena parte del espíritu que hizo popular la franquicia de Star Trek ya desde sus inicios televisivos: esa vieja pero eficaz demostración de que los extremos se atraen, de tal manera que el contraste entre la arrogancia y el valor visceral de Kirk y la lógica e implacable inteligencia de Spock los convierten en complementos perfectos para funcionar al frente de una nave espacial, la Enterprise, que de hecho funciona exactamente igual que un barco de cualquier película clásica de aventuras en la mar, con sus órdenes, contraordenes, estrategias y cadenas de mando que hacen de la franquicia Star Trek una space opera con un trasfondo agradablemente anticuado. Tienen cierta gracia, asimismo (aunque, según parece, algunos trekkies de pura cepa ya las han desaprobado), ciertas variaciones en torno a los personajes de la serie original efectuadas en el film de Abrams que le dan otro aire a la franquicia y le añaden inesperadas notas de cálida humanidad; así, el ya mencionado nacimiento de Kirk contrapuesto a la heroica muerte en combate de su progenitor; el dibujo de la difícil infancia de Spock en su planeta de origen, donde tiene que soportar las burlas de sus compañeros de escuela por el hecho de que su padre, el vulcaniano Sarek (Ben Cross), le haya engendrado con una mujer terrícola, Amanda (Winona Ryder, que si se descuida, casi no sale; por cierto, es posible que exista un montaje más largo de este Star Trek que acaso sea explotado luego en formatos domésticos, habida cuenta que por todos lados ha circulado una foto promocional de la película, en la cual se ve a Amanda embarazada de Spock, perteneciente a una escena que luego no aparece en el film; la reproduzco aquí); también tiene mucha gracia (o, mejor dicho, a mí, que no soy un trekkie purista, me la hizo) el hecho de que descubramos que la
personajes, en particular los dos principales protagonistas, Kirk y Spock (Zachary Quinto), sobre los cuales bascula el nudo dramático del relato. No es de extrañar, en este sentido, que la película se entretenga en contarnos sus orígenes desde su misma infancia, estableciendo una especie de paralelismo/ contraposición de sus caracteres en los cuales reposa buena parte del espíritu que hizo popular la franquicia de Star Trek ya desde sus inicios televisivos: esa vieja pero eficaz demostración de que los extremos se atraen, de tal manera que el contraste entre la arrogancia y el valor visceral de Kirk y la lógica e implacable inteligencia de Spock los convierten en complementos perfectos para funcionar al frente de una nave espacial, la Enterprise, que de hecho funciona exactamente igual que un barco de cualquier película clásica de aventuras en la mar, con sus órdenes, contraordenes, estrategias y cadenas de mando que hacen de la franquicia Star Trek una space opera con un trasfondo agradablemente anticuado. Tienen cierta gracia, asimismo (aunque, según parece, algunos trekkies de pura cepa ya las han desaprobado), ciertas variaciones en torno a los personajes de la serie original efectuadas en el film de Abrams que le dan otro aire a la franquicia y le añaden inesperadas notas de cálida humanidad; así, el ya mencionado nacimiento de Kirk contrapuesto a la heroica muerte en combate de su progenitor; el dibujo de la difícil infancia de Spock en su planeta de origen, donde tiene que soportar las burlas de sus compañeros de escuela por el hecho de que su padre, el vulcaniano Sarek (Ben Cross), le haya engendrado con una mujer terrícola, Amanda (Winona Ryder, que si se descuida, casi no sale; por cierto, es posible que exista un montaje más largo de este Star Trek que acaso sea explotado luego en formatos domésticos, habida cuenta que por todos lados ha circulado una foto promocional de la película, en la cual se ve a Amanda embarazada de Spock, perteneciente a una escena que luego no aparece en el film; la reproduzco aquí); también tiene mucha gracia (o, mejor dicho, a mí, que no soy un trekkie purista, me la hizo) el hecho de que descubramos que la historia de amor más secreta y jamás contada de Star Trek sea la que viven, sorprendentemente (o quizá no tanto), Spock y Uhura, el mestizo planetario y la bella mujer de raza negra. Este trasfondo humano acaba erigiéndose, contra todo pronóstico, en lo mejor de un espectáculo a ratos brillante, a ratos convencional, correcto incluso en sus peores momentos, y que con independencia de la opinión que le merezca a cada cual consigue a pesar de todo su principal propósito: darle un nuevo aire, insuflarle nueva vida, a una franquicia que parecía definitivamente gastada.
historia de amor más secreta y jamás contada de Star Trek sea la que viven, sorprendentemente (o quizá no tanto), Spock y Uhura, el mestizo planetario y la bella mujer de raza negra. Este trasfondo humano acaba erigiéndose, contra todo pronóstico, en lo mejor de un espectáculo a ratos brillante, a ratos convencional, correcto incluso en sus peores momentos, y que con independencia de la opinión que le merezca a cada cual consigue a pesar de todo su principal propósito: darle un nuevo aire, insuflarle nueva vida, a una franquicia que parecía definitivamente gastada.
 personajes, en particular los dos principales protagonistas, Kirk y Spock (Zachary Quinto), sobre los cuales bascula el nudo dramático del relato. No es de extrañar, en este sentido, que la película se entretenga en contarnos sus orígenes desde su misma infancia, estableciendo una especie de paralelismo/ contraposición de sus caracteres en los cuales reposa buena parte del espíritu que hizo popular la franquicia de Star Trek ya desde sus inicios televisivos: esa vieja pero eficaz demostración de que los extremos se atraen, de tal manera que el contraste entre la arrogancia y el valor visceral de Kirk y la lógica e implacable inteligencia de Spock los convierten en complementos perfectos para funcionar al frente de una nave espacial, la Enterprise, que de hecho funciona exactamente igual que un barco de cualquier película clásica de aventuras en la mar, con sus órdenes, contraordenes, estrategias y cadenas de mando que hacen de la franquicia Star Trek una space opera con un trasfondo agradablemente anticuado. Tienen cierta gracia, asimismo (aunque, según parece, algunos trekkies de pura cepa ya las han desaprobado), ciertas variaciones en torno a los personajes de la serie original efectuadas en el film de Abrams que le dan otro aire a la franquicia y le añaden inesperadas notas de cálida humanidad; así, el ya mencionado nacimiento de Kirk contrapuesto a la heroica muerte en combate de su progenitor; el dibujo de la difícil infancia de Spock en su planeta de origen, donde tiene que soportar las burlas de sus compañeros de escuela por el hecho de que su padre, el vulcaniano Sarek (Ben Cross), le haya engendrado con una mujer terrícola, Amanda (Winona Ryder, que si se descuida, casi no sale; por cierto, es posible que exista un montaje más largo de este Star Trek que acaso sea explotado luego en formatos domésticos, habida cuenta que por todos lados ha circulado una foto promocional de la película, en la cual se ve a Amanda embarazada de Spock, perteneciente a una escena que luego no aparece en el film; la reproduzco aquí); también tiene mucha gracia (o, mejor dicho, a mí, que no soy un trekkie purista, me la hizo) el hecho de que descubramos que la
personajes, en particular los dos principales protagonistas, Kirk y Spock (Zachary Quinto), sobre los cuales bascula el nudo dramático del relato. No es de extrañar, en este sentido, que la película se entretenga en contarnos sus orígenes desde su misma infancia, estableciendo una especie de paralelismo/ contraposición de sus caracteres en los cuales reposa buena parte del espíritu que hizo popular la franquicia de Star Trek ya desde sus inicios televisivos: esa vieja pero eficaz demostración de que los extremos se atraen, de tal manera que el contraste entre la arrogancia y el valor visceral de Kirk y la lógica e implacable inteligencia de Spock los convierten en complementos perfectos para funcionar al frente de una nave espacial, la Enterprise, que de hecho funciona exactamente igual que un barco de cualquier película clásica de aventuras en la mar, con sus órdenes, contraordenes, estrategias y cadenas de mando que hacen de la franquicia Star Trek una space opera con un trasfondo agradablemente anticuado. Tienen cierta gracia, asimismo (aunque, según parece, algunos trekkies de pura cepa ya las han desaprobado), ciertas variaciones en torno a los personajes de la serie original efectuadas en el film de Abrams que le dan otro aire a la franquicia y le añaden inesperadas notas de cálida humanidad; así, el ya mencionado nacimiento de Kirk contrapuesto a la heroica muerte en combate de su progenitor; el dibujo de la difícil infancia de Spock en su planeta de origen, donde tiene que soportar las burlas de sus compañeros de escuela por el hecho de que su padre, el vulcaniano Sarek (Ben Cross), le haya engendrado con una mujer terrícola, Amanda (Winona Ryder, que si se descuida, casi no sale; por cierto, es posible que exista un montaje más largo de este Star Trek que acaso sea explotado luego en formatos domésticos, habida cuenta que por todos lados ha circulado una foto promocional de la película, en la cual se ve a Amanda embarazada de Spock, perteneciente a una escena que luego no aparece en el film; la reproduzco aquí); también tiene mucha gracia (o, mejor dicho, a mí, que no soy un trekkie purista, me la hizo) el hecho de que descubramos que la historia de amor más secreta y jamás contada de Star Trek sea la que viven, sorprendentemente (o quizá no tanto), Spock y Uhura, el mestizo planetario y la bella mujer de raza negra. Este trasfondo humano acaba erigiéndose, contra todo pronóstico, en lo mejor de un espectáculo a ratos brillante, a ratos convencional, correcto incluso en sus peores momentos, y que con independencia de la opinión que le merezca a cada cual consigue a pesar de todo su principal propósito: darle un nuevo aire, insuflarle nueva vida, a una franquicia que parecía definitivamente gastada.
historia de amor más secreta y jamás contada de Star Trek sea la que viven, sorprendentemente (o quizá no tanto), Spock y Uhura, el mestizo planetario y la bella mujer de raza negra. Este trasfondo humano acaba erigiéndose, contra todo pronóstico, en lo mejor de un espectáculo a ratos brillante, a ratos convencional, correcto incluso en sus peores momentos, y que con independencia de la opinión que le merezca a cada cual consigue a pesar de todo su principal propósito: darle un nuevo aire, insuflarle nueva vida, a una franquicia que parecía definitivamente gastada.