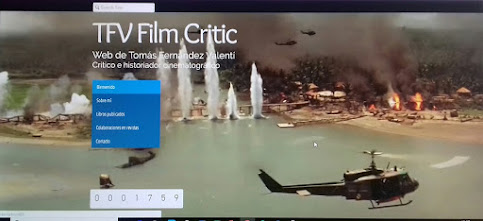[ADVERTENCIA: EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE REVELAN IMPORTANTES DETALLES DE LA
TRAMA DE
En contra de mis peores temores, El Congreso es un film bello y casi
perfecto, donde prácticamente en cada secuencia, casi en cada plano, Folman
hace gala de una inventiva que le honra. De entrada, el arranque ya es
tremendamente sugestivo. Un primer plano de la actriz Robin Wright, excelente
como siempre e interpretándose a sí misma, se va abriendo paulatinamente para
mostrarnos que dentro del encuadre la acompaña su agente, Al (Harvey Keitel).
Este le está exponiendo a Wright una dolorosa realidad: que su trayectoria como
actriz es un fracaso como consecuencia de su tendencia a elegir películas que
se estrellan en taquilla; que él lleva años intentando sacar adelante su
carrera aguantando sus dudas, sus miedos y sus indecisiones, las mismas que la
han llevado a abandonar algunos rodajes incluso después de haberse comprometido
contractualmente; y que la única solución que le queda no ya para seguir
trabajando, sino incluso para subsistir, es aceptar un nuevo contrato: el último. ¿Y en qué consiste el mismo?
Pues en dejarse escanear de cuerpo entero, captando todos sus gestos, miradas y
emociones, y comprometerse a que jamás volverá a actuar ni tan siquiera en
teatro o radio, porque su doble virtual, creada a partir de esa “captura de
movimiento”, será la que se encargará de hacer todas sus películas en el
futuro, pero sin que ella tenga ni voz ni voto sobre qué trabajos aceptará la
“nueva Robin Wright”, incluido el cine pornográfico…
Dejando aparte —sin despreciarla, pues
es digna de todo elogio— la valentía de Robin Wright a la hora de protagonizar
un film que “fantasea” con su trayectoria profesional real, poniendo el dedo en la llaga en cuestiones, si no auténticas,
quizá sí amargamente plausibles (como que la actriz confiesa tener ya 44 años y
eso, en cine, sobre todo en el hollywoodiense,
equivale para una mujer, por culpa del prejuicio y la estupidez reinantes, a
una especie de “condena a muerte” o de “muerte en vida”), El Congreso propone un acerado discurso sobre el cine actual a
través de esa aguda utilización de su famosa actriz protagonista,
convirtiéndola en un icono que simboliza el mundillo de Hollywood,. Desde luego
que no faltará quien diga que lo que le ocurre a Folman es que en el fondo es
un envidioso que quiere-y-no-puede trabajar con una major norteamericana y disponer de los medios de un Spielberg o un
Cameron, y por eso se dedica a criticar aquello que no posee, cual zorro que
acaba despreciando las uvas de la rama que no alcanza. Puede verse así, por
descontado, pero eso no obsta para que su discurso sea inteligente, y sobre
todo convincente dentro del contexto de ciencia ficción en el que se encuadra.
A fin de cuentas, ¿acaso no es cierto que las
nuevas generaciones de espectadores están empezando a darle la espalda
al cine porque el star-system —esto
es, el carisma de los intérpretes, sea natural o prefabricado— ya no constituye
un aliciente para acudir a las salas de exhibición? ¿No han empezado muchos
actores y actrices a dejarse escanear para protagonizar videojuegos o films
rodados mediante la técnica de la “captura de movimiento” (entre ellos, la
propia Robin Wright)? ¿No es verdad que la posibilidad de que el público
interactúe con la película que está viendo, tal y como hace un jugador de
videojuegos, puede llegar a ser una salida válida
para la industria del cine? ¿O, como se plantea más adelante en el film, que la
audiencia tenga la posibilidad de “tocar” a sus estrellas favoritas de ayer y
de hoy por medio de la estimulación psicotrópica, la cual permitiría bailar
codo con codo con Gene Kelly o acostarse con Marilyn Monroe, pongamos por caso?
¿Acabará siendo una realidad (pues casi lo es) que el cine, además de ofrecer
imágenes de alta definición y estereoscópicas, transmitirá sensaciones físicas que parecerán auténticas, como lo
describe Aldous Huxley en su imprescindible Un
mundo feliz?
Sea como fuere, y digresiones al
margen (por apasionantes que estas sean), Folman expone este discurso de dos
maneras, explícita y directa la una, implícita y sugerente la otra; ambas son
excelentes, por más que la segunda sea la más hermosa. Filma con dureza y
sequedad las secuencias en las que Wright y Al tienen una conversación con el
capitoste del estudio Miramount (sic), Jeff Green (Danny Huston), en el
despacho de este último, quien expone de forma asimismo cruda y descarnada la
realidad de la carrera de la actriz: que está envejeciendo irremisiblemente (ya
no es, afirma con crueldad, “la princesa
prometida”, refiriéndose a la película homónima de Rob Reiner de 1987 que
la dio a conocer); que el público dominante (el joven) no quiere ver a actrices
que les recuerden a sus madres o a sus abuelas; y que, si acepta el contrato
que le ofrecen (principalmente, porque no tendrá más remedio que hacerlo), jamás
volverá a actuar: la Robin Wrightla Robin Wrightla Wright de carne y hueso se
negó a interpretar por no encajar con su sensibilidad personal: su libertad de
elección; retengamos esta idea, el libre albedrío, porque es en esencia el
concepto principal en torno al cual pivota el grueso del relato.
La cuestión alcanza su punto
culminante en la mejor y más intensa secuencia del film: la de la sesión de
escaneado. Robin Wright se pone una malla y se coloca en medio de una
sofisticada estructura semiesférica plagada de luces y cámaras destinadas a
captar todos y cada uno de sus ángulos físicos. En el último momento, la actriz
intenta desistir, y para que no lo haga Al la convence explicándole una larga
historia por megafonía —la de cómo empezó en el negocio de ser representante de
artistas desde niño, y lo que sintió la primera vez que la vio y decidió
convertirse en quien guiara su carrera—, la cual produce primero la sonrisa,
luego la risa y más tarde la melancolía, las lágrimas y el llanto de Wright…,
emociones todas ellas puntualmente “capturadas” por el ingeniero informático
encargado del escaneado. La secuencia, espléndidamente filmada y
superlativamente interpretada por Wright y, sobre todo, Harvey Keitel, remata
con brillantez la reflexión sobre el negocio del cine enunciada líneas arriba,
demostrando, a fin de cuentas, que las barreras entre emoción y espectáculo, y
la comercialización de ambos, son en cine más que difusas.
La acción da un salto temporal de 20
años. Vemos a una Robin Wright de 64 años que circula por la carretera
conduciendo su descapotable. Se para en un puesto de control y un guarda de
seguridad (John Lacy) comprueba su identidad y le da a beber el contenido de una
pequeña ampolla, recordándole que va a entrar en una “zona de animación”. En un
momento que parece un cruce entre la estética de El submarino amarillo (Yellow Submarine, 1968, George Dunning) y la
entrada en Dibullywood de ¿Quién engañó a
Roger Rabbit? (Who Framed Roger Rabbit, 1988, Robert Zemeckis), Wright y su
vehículo se convierten en… dibujos animados. La animación va a presidir el
relato hasta casi el final, salvo algunas dosificadas imágenes donde aparece la Robin Wright
El propósito de la auténtica y
envejecida Wright es asistir a un congreso de futurología organizado por la Miramount al cual ha
sido invitada y que tiene lugar en un gigantesco hotel. En el curso del mismo
se presentará el invento virtual definitivo, la posibilidad de convertirse —con
la ayuda de un nuevo estupefaciente— en el protagonista de las propias
“películas” que surjan directamente de la imaginación del espectador, lo cual
supone, de facto, la desaparición completa del cine: nadie querrá ver las
películas que han ideado otros cuando se puede “vivir” dentro de la “película”
que cada cual, libremente, se invente. La idea lleva todavía más allá el concepto
de perversión del cine enunciado
líneas atrás, hasta el punto de que este puede acabar/acabará desapareciendo en
beneficio del libre albedrío del público y su capacidad personal para idear lo
que se le antoje, de un modo similar a la (todavía relativa, pero cada vez menos)
libertad de conducir la trama de un videojuego que tiene un jugador. Más allá,
incluso, de su condición de crítica, sátira o reflexión sobre el cine, lo que
en el fondo de El Congreso se dirime
es la posibilidad de que la supeditación del cine al libre albedrío total y
absoluto del espectador puede acabar desembocando, a la larga, en una nueva
forma de tiranía prácticamente imposible de destruir. Un yugo que parte del
paradójico planteamiento de que, ofreciendo el máximo de libertad, lo que en
verdad está haciendo es ofrecer un máximo de represión: un orbe donde la
imaginación ilimitada, pero concentrada dentro de cada individuo, acabará
matando a la auténtica fantasía al no poderse comunicar, ergo compartir, con
los demás.
A medida que avanza la narración,
descubrimos que los invitados del hotel no son sino una parte de la élite
mundial que ha acabado refugiándose en la fantasía total y absoluta que permite
vivir como se quiera, y ser quien se quiera —un personaje histórico, una estrella
de cine, un artista del pop—, por medio del estupefaciente que ha tomado Wright
al entrar en la zona del establecimiento. La dura verdad es que el mundo está dividido entre quienes han decidido
evadirse de la realidad viviendo para siempre en un paraíso artificial de
dibujos animados mediante la ingesta de la droga…, y los parias que malviven en
la vida real pasando hambre, frío y enfermedades. A falta, vuelvo a insistir,
de haber leído la novela de Stanislaw Lem de la que parte el film, de nuevo me
resulta difícil no pensar en el “mundo feliz” descrito por Huxley, donde
también se daba una dicotomía similar a la que al final acaba asumiendo la
protagonista de El Congreso: vivir lo
que le quede de vida en ese paraíso animado de placer y colores sin miedo ni
dolor, o regresar a la realidad con tal de reencontrarse con su hijo Aaron
(Kodi Smit-McPhee).
Antes de llegar a la parte de la
película dominada por el dibujo animado, hemos presenciado la relación
existente entre Wright y su hijo Aaron; también con su hija mayor, Sarah (Sami
Gayle), si bien el vínculo con ella es muy distinto, hasta el punto de que, en
ese futuro hipotético que tiene lugar veinte años después del primer tercio del
film, Sarah —o, mejor dicho, una versión suya en dibujos animados— acabará
formando parte del grupo terrorista antisistema que asalta el hotel con la
intención de arruinar los planes alienantes de Miramount. En cambio, Aaron es,
en ese primer tercio en imagen real, un niño sensible y sobre todo gravemente
enfermo; una rara dolencia le está dejando sordo y, según comenta el Dr. Baker
(Paul Giamatti), en un futuro no muy lejano acabará siendo ciego. Las escenas
que giran alrededor del personaje de Aaron son de una gran sensibilidad: en el
arranque del film, el chico es presentado haciendo volar sus cometas más allá
del límite de seguridad del aeropuerto, muy cerca de donde Wright y sus hijos
tienen el hangar remodelado que les sirve de vivienda; una inteligente
utilización de la reducción del sonido cuando la cámara adopta el punto de
vista de Aaron ya nos sugiere, de entrada, los problemas auditivos del muchacho;
más tarde, Aaron es llevado por su madre a la consulta del Dr. Baker, y a pesar
de su casi sordera y el grueso cristal que les separa, el chico sabe leer los
labios de Wright y el médico y acaba siendo consciente de que la sordera y la
ceguera es lo que le depara la vida. Ello también puede interpretarse como una
bonita manera de simbolizar cuál es el siniestro futuro que prepararán a su vez
Miramount y otros de su calaña, los cuales acabarán urdiendo, en ese “mañana”
solo idílico en apariencia, una forma de convertir a toda la humanidad en
personas “sordas” y “ciegas” ante la realidad que les rodea.
La conclusión de El Congreso es tan lírica y melancólica como, en el fondo,
desoladora. Wright consigue huir del mundo de la animación gracias a la droga que
neutraliza la que ha ingerido al entrar en el hotel y que le proporciona un
personaje (de dibujos animados, pero con la voz de Jon Hamm) que la conoce y
lleva tiempo secretamente enamorado de ella: Dylan Truliner, el antiguo
ingeniero informático que durante veinte años estuvo estudiando todas sus
viejas películas a fin de recrear fielmente sus gestos y expresiones en la Robin Wright1972 a cargo de Andrei
Tarkovsky.




































.jpg)