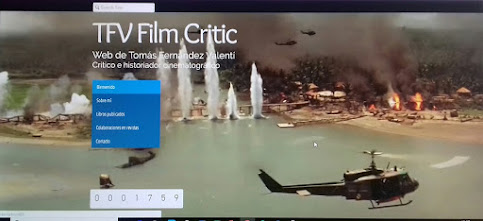[NOTA: Originalmente publicado el 12 de marzo de 2009 en la primera versión
de mi blog en Blogspot.es.]
Euforia (Eyforiya, 2006), de Ivan Vyrypaev.- Hace poco he recuperado, vía grabación de televisión,
esta película rusa que, si no me equivoco, pasó prácticamente desapercibida en
el momento de su estreno en cines españoles y que, lo digo ya, me ha parecido
extraordinaria, una de las mejores y más brillantes experimentaciones con el
lenguaje “convencional” del cine que haya visto en años. Con franqueza, no
comprendo que un film de semejante envergadura esté ya tan olvidado a tres años
vista de su producción, porque a mi entender debería haber despertado el
entusiasmo de todo ese sector de la crítica de cine española que siempre va
proclamando que ya no existe experimentación en el cine actual; pues aquí la
hay, y en abundancia. La trama propiamente dicha es una mera excusa para una
puesta en escena que se dedica a dinamitar muchas soluciones propias de las
películas, digamos, “normales”, pero hecha con un sentido determinado y
aportando ideas frescas y renovadoras; dicha trama, deliberadamente sencilla,
ya es de entrada toda una declaración de principios: una historia de amour fou, en virtud de la cual un
hombre, Pavel (Maksim Ushakov), se enamora de una mujer, Vera (Polina
Agureyeva), casada y madre de una hija, con la cual emprende una loca huida a
través de la estepa rusa, siendo perseguidos por Valeri (Mikhail Okunev), el marido
despechado; Euforia ataca desde el
principio la noción preestablecida de que el cine siempre tiene que contar algo: su trama, en sí misma considerada,
no tendría el menor interés, ni siquiera sentido, si no estuviese contada de la
manera en que lo está. Premonitoriamente, la película se abre con una secuencia
sin conexión argumental con el resto de la trama, pero que sirve para situar al
espectador en un determinado contexto narrativo: un demente se sube a una moto
y se lanza a toda velocidad por un camino rural; de repente, dicho camino se
desvía en otros dos a izquierda y derecha, pero el demente no se detiene y
elige un tercer camino, el del centro, a campo través; de este modo ya se nos
está diciendo que el film no va a seguir ningún camino establecido, sino que va
a ir a su aire. En efecto, en la secuencia siguiente, vemos en un largo plano
general las deliberaciones de Pavel dichas en voz alta a un amigo; los dos
están en medio del campo y Pavel no para de caminar de una dirección a otra,
avisando a su amigo de que está locamente enamorado de Vera, una mujer a la que
vio por casualidad y a la que desde entonces no ha podido quitarse de la
cabeza; Pavel parece en todo momento tomar una determinada ruta para ir a
buscar a Vera, tal y como es su propósito, pero no para de girar sobre sí mismo
y de tomar otra dirección. Cuando se decide, se sube a su coche y emprende su
viaje: una serie de extraordinarios planos aéreos siguen a lo lejos el periplo
de Pavel, pero con la cámara volando en dirección contraria a la del coche del
protagonista (una de las muchas violaciones de la narrativa convencional que
atesora el film: la cámara no “vuela” hacia el lugar donde se dirige Pavel,
sino al revés, “vuela” desde el punto de destino del personaje: una poética forma
de poner en relación, antes de que se hayan visto siquiera, a Pavel y Vera). El
reencuentro entre el hombre y la mujer, su conversión en amantes y su huida del
hogar conyugal donde vive la segunda está narrada, asimismo, con un estilo
sensorial y sensitivo, en el cual las imágenes, bellísimas, acaban imponiéndose
sobre la propia lógica del relato, el cual acaba perdiendo toda su razón de ser
en beneficio de otro “relato” no dramatúrgico, el que se desprende de la
conjunción de esas imágenes; en el colmo de la osadía, el realizador Ivan
Vyrypaev se va desprendiendo de la lógica narrativa habitual (o, si se
prefiere, convencional) y no tiene miedo a la hora de concluir, a los 74
minutos de metraje, un relato en el que la poesía acaba imponiéndose sobre la prosa.
Euforia es una extraordinaria
película.
El último testigo (The Parallax View, 1974), de Alan J. Pakula.- El pasado mes de febrero, la revista
Dirigido por… dedicó un dossier al cine político made in USA, compuesto por un artículo y
una serie de antologías sobre películas clave de este género, subgénero o
variante genérica, llámese como se quiera; aunque se propuso en su momento,
particularmente eché en falta entre las antologías una dedicada al film de Alan
J. Pakula El último testigo
(aparecía, a pesar de todo, expresamente mencionada en el artículo de
introducción a cargo de Antonio José Navarro), que me parece una de las
muestras más interesantes de esta temática, además de la mejor película de su
irregular autor junto con Todos los
hombres del presidente (All the President’s Men, 1976) y Llega un jinete libre y salvaje (Comes a
Horseman, 1978). La trama de El último
testigo, urdida por David Giler, Lorenzo Semple Jr. y, según parece, un no
acreditado Robert Towne, a partir de una novela de Loren Singer, es un thriller de conspiración política (o de
“conspiranoia”) que describe la investigación que lleva a cabo un solitario
periodista, Joseph Frady (Warren Beatty), en torno al asesinato de un senador
cuyas características se parecen, no por casualidad, a las que supuestamente
envolvieron el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, dado que la mayoría de
testigos directos del magnicidio van muriendo en misteriosas circunstancias; al
principio, el propio Frady se muestra escéptico ante la posibilidad de que
exista una conspiración destinada a eliminar a los testigos directos del
asesinato del senador, llevado a cabo según la “versión oficial” por un “loco
solitario” (sic), pero a raíz de la muerte de una amiga suya, Lee Carter (Paula
Prentiss), también periodista, que como él estuvo presente en aquellos
dramáticos hechos y que inmediatamente antes de morir le hizo partícipe de sus
sospechas y su temor a ser asimismo “eliminada”, Frady decide investigar por su
cuenta. La película tiene, en este sentido, un tono fatalista nada despreciable
y bastante arriesgado teniendo en cuenta que se trataba, a priori, de una
producción comercial, pues como su mismo título español indica Frady es, de
hecho, ese “último testigo” que conviene quitar de en medio para favorecer los
oscuros intereses de una organización secreta directamente relacionada con el
gobierno norteamericano. Por más que algunos detalles del proceso de
investigación que lleva a cabo Frady están algo cogidos por los pelos en el
guión (cuyo planteamiento, a pesar de todo, es más kafkiano y onírico que
realista), y que la descripción del protagonista como un personaje solitario y
desclasado resulta algo pobre (a lo cual no ayuda una poco convincente
interpretación de Warren Beatty), El
último testigo brilla a gran altura en sus momentos de suspense. Hay que
destacar positivamente, en este sentido, la eficacia de la puesta en escena de
Alan J. Pakula, sobria y sombría a partes iguales, dentro de la cual no falta
la afición de este realizador a fotografiar sus ficciones en tonos muy oscuros
(brillantemente servidos, como siempre, por el excelente operador Gordon
Willis); secuencias como la pelea de Frady con el sheriff Wicker (Kelly Thordsen) a la orilla del río, acompañada en
la pista de sonido únicamente con el estruendo del agua que es arrojada por el
pantano y arrastra a ambos hombres, o el asesinato de George Hammond (Jim
Davis) en el pabellón deportivo donde se está ensayando el discurso que va a
pronunciar esa misma noche, hacen gala de un sentido de la composición visual
insólitos hoy en día (no me resisto a dejar de señalar, dentro de la secuencia
del asesinato de Hammond, ese plano general de larga duración en el cual vemos
el pequeño vehículo conducido por este último, cuyo cadáver se ha desplomado sobre
el volante tras haber sido tiroteado por la espalda, empujando siniestramente
mesas y sillas sin control hasta detenerse).
La soledad (2007), de Jaime Rosales.- También he recuperado recientemente este celebrado film del
director de Tiro en la cabeza (2008),
y me ha producido la misma sensación que me produjo en su momento su ópera
prima, Las horas del día (2003), o
que me suscitan algunas propuestas de José Luís Guerín: que tanto este último
como Rosales son cineastas a los que no les faltan ideas, pero las mismas no
dan ni mucho menos para un largometraje. A falta de haber visto Tiro en la cabeza, todo se andará, La soledad reincide parcialmente en lo
ensayado en Las horas del día; si en
esta última se trataba de la visión, digamos, “cotidiana” sobre las vicisitudes
de un asesino en serie (o, si se prefiere, de un hombre, sigamos diciendo,
“normal” que, además, asesina…), La soledad gira a su vez sobre la visión
“cotidiana” (mejor dicho: con pretensiones de cotidianeidad) de diversos
personajes integrantes de una familia; aquí no hay un asesino, aunque uno de
esos personajes será víctima directa de la violencia terrorista, en lo que
parece un primer apunte de lo que luego Rosales desarrollaría en Tiro en la cabeza. El aspecto más
llamativo (en realidad, el único) de La
soledad consiste en su frecuente utilización de la técnica de la pantalla
partida, que divide en dos el encuadre, de tal manera que a izquierda y derecha
de la imagen se suceden paralelamente dos acciones separadas; la utilización de
la misma admite, además, todo tipo de variantes: en ocasiones, la pantalla
partida nos muestra dos espacios de un mismo escenario; en otras, se cubre con
dos primeros planos de sendos personajes que están conversando, de tal manera
que así conviven en el mismo encuadre el plano y el contraplano. No es la
primera vez que se utiliza la pantalla partida, y no vamos a caer en la
tentación de mencionar numerosos (y brillantes) ejemplos de su empleo a cargo
de Brian de Palma. Hay que creer que su utilización en La soledad tiene un sentido; y, de hecho, lo tiene, pero el mismo
aflora tan solo en determinados instantes: pienso, sobre todo, en la escena en
la que Adela (Sonia Almarcha) conversa con su expareja y padre de su bebé sobre
el trágico fallecimiento de este último en el atentado del cual Adela
sobrevivió; en este momento concreto, la utilización de la doble pantalla
expresa bien la separación existente entre ambos personajes, mostrándolos a
cada uno dentro de su propio “mundo”: su propio lado de la pantalla. Pero es
una idea que, insisto, por sí sola no basta para justificar el interés de 125
minutos de un metraje más bien insulso y afectado (hay momentos en que la
pretendida naturalidad de los intérpretes se revela falsa e impostada),
quedándose en un mera filigrana formalista que busca justificar cierta
distancia física y emocional en el retrato de sus personajes: el plano general
acaba convirtiéndose, más que la pantalla partida, en la principal figura de
estilo; hay que creer, asimismo, que con ello se pretende no caer en el
sentimentalismo, pero ello acaba resultando tan forzado que al final en lo que
se cae es en la rutina y el aburrimiento: véase, sin ir más lejos, la escena de
la muerte de la madre (Petra Martínez), que resulta de lo más previsible.
Precisamente otro momento afortunado del film consiste en una “ruptura” formal
con esa planificación: la escena del atentado; vemos a Adela viajando en el
autobús con su pequeño; la cámara está situada dentro del vehículo, en plano
general; de repente, Rosales corta y por primera vez inserta otro plano general
en el exterior para mostrar al autobús en el que viajan Adela y el niño y a un
segundo autobús deteniéndose en la parada: antes de que el primer autobús
estalle, esa alteración en la regularidad de la planificación ya ha advertido
al espectador de que, efectivamente, “algo” va a ocurrir…
El desafío del búfalo blanco (The White Buffalo, 1977), de J. Lee Thompson.- Editada en DVD por la firma EuroCine
Films, en una copia, por cierto, de poca calidad, El desafío del búfalo blanco es una pequeña rareza que supuso, si
no estoy equivocado, la segunda colaboración del realizador británico J. Lee
Thompson con el actor norteamericano Charles Bronson, tras El temerario Ives (St. Ives, 1976), dentro de una relación profesional
que se prolongaría casi hasta el final de las carreras de ambos, dentro de un
último tramo en el que Bronson vivió una notable revalorización como estrella a
raíz del éxito a principios de los ochenta de la secuela de El justiciero de la ciudad (Death Wish,
1974), aquí titulada Yo soy la justicia
(Death Wish II, 1982), ambas firmadas por otro británico, Michael Winner. Cuando
califico El desafío del búfalo blanco
como “pequeña” me refiero a sus resultados, dado que en el momento de su
realización se trataba de una producción relativamente “grande”, esponsorizada
por el italiano Dino De Laurentiis en la época en la cual produjo en los
Estados Unidos títulos como el King Kong
(ídem, 1976) de John Guillermin o el fallido Buffalo Bill y los indios (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting
Bull’s History Lesson, 1976) de Robert Altman; no por casualidad, el también
italiano Carlo Rambaldi, uno de los creadores de los efectos especiales de esa
misma versión de King Kong, asesoró
la confección del animatronic del
gigantesco búfalo blanco que aparece en este film. El film de Thompson es un
híbrido entre el género del western,
el cine de catástrofes y el “de monstruos”, variante temática animales
salvajes, puesta de moda a raíz del colosal éxito del Tiburón (Jaws, 1975) de Steven Spielberg, respecto a la cual el
propio De Laurentiis financió otro exponente, la nada despreciable Orca, la ballena asesina (Orca, 1977,
Michael Anderson). A pesar de sus abundantes defectos —en parte acentuados, si
cabe, por la mediocre calidad de la actual edición española en DVD—, El desafío del búfalo blanco merece
siquiera una nota a pie de página dentro de la historia del western al plantear, a partir de una
novela de Richard Sale adaptada al cine por su mismo autor, un curioso “encuentro
en la cumbre” entre dos de los personajes históricos más legendarios dentro de
la mitología del Salvaje Oeste: el pistolero Wild Bill Hickock (Bronson) y el
jefe piel roja Caballo Loco (Will Sampson). La razón que les une no es la
rivalidad (es bien sabido que Hickock era famoso por haber matado a muchos
indios y Caballo Loco, por su parte, por su beligerancia contra los “rostros
pálidos”), sino el deseo de acabar con un extraño enemigo común: un búfalo
blanco de proporciones míticas que atormenta a Hickock por las noches,
apareciéndose amenazador en sus pesadillas, y a Caballo Loco, que quiere
vengarse del animal por haber irrumpido en el poblado de su tribu y haber
matado, entre otros, a su propio hijo. Un detalle que refuerza el vínculo entre
tan dispares, antagónicos asociados, reside en el hecho de que ambos ocultan
sus verdaderos nombres porque sienten una mezcla de vergüenza y rabia hacia ese
búfalo blanco, en el cual descargan sus obsesiones personales como si fueran
inesperados émulos del capitán Achab en pos de su Moby Dick; Hickock se
presenta bajo el nombre falso de James Otis, según dice para así pasar
desapercibido entre sus muchos enemigos en un territorio cercano a aquél donde,
se dice, vive el último gran búfalo blanco; asimismo, Caballo Loco se hace
llamar Worm (gusano), y así quiere ser reconocido por lo menos hasta que acabe
con el búfalo blanco; en ambos casos, lo que subyace es el hecho de que ninguno
de los dos quiere reconocer, ni ante el mundo ni a sí mismos, que tienen miedo: que el búfalo blanco es algo que
escapa por completo a su manera de ver las cosas. De ahí que, a pesar de su
abuso de planos con teleobjetivo o de algunos feos encuadres tomados con ojo de
pez (sobre todo, esos primeros planos del búfalo de marras), El desafío del búfalo blanco atesora a
ratos una atmósfera fantástica, a medio camino entre lo legendario y lo
terrorífico, que le proporciona cierta distinción. La resolución es, asimismo,
sombría y poco complaciente, pues la aniquilación del animal no hace otra cosa
que restituir el odio insalvable entre el pistolero blanco y el guerrero indio,
quienes se separan como amigos pero también con la convicción de que, si
vuelven a encontrarse, intentarán matarse el uno al otro.