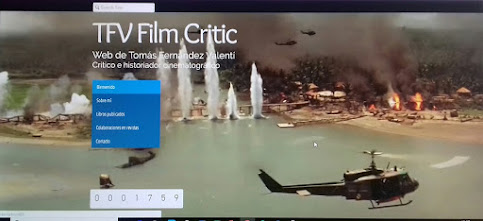Es
bien conocido a estas alturas el interés demostrado por Antonio José Navarro en
dos materias no excluyentes entre sí: el análisis de los contenidos políticos y
socioculturales del cine, y el del cine fantástico como género. Intereses que
alcanzan una feliz fusión en este interesantísimo, apasionante y apasionado
ensayo: El Imperio del Miedo. El cine de
horror norteamericano post 11-S, publicado por la siempre excelente
editorial Valdemar en su no menos espléndida colección Intempestivas. El cambio
operado por el mundo en general, y por el cine de horror estadounidense en
particular, tras los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York y
al edificio del Pentágono en Arlington el 11 de septiembre de 2001 –dramática fecha
de inicio, qué duda cabe, del presente siglo–, es objeto de un minucioso,
exhaustivo y muy documentado análisis que sorprende agradablemente en el
contexto actual de los libros de cine publicados en España escritos por autores
nacionales, tan poco dados salvo honrosas excepciones –esta es una de ellas– a
profundizar en las temáticas que abordan, contentándose con la pincelada
superficial y/ o anecdótica, propias de las publicaciones dirigidas al fandom.
Navarro
es consciente de que las casas no hay que empezarlas por el tejado, de ahí
que sus tesis –y El Imperio del Miedo es un libro “de tesis”, en el mejor sentido de la expresión– se sustentan sobre
una serie de argumentos coherentes y bien ensamblados. La obra
arranca con una introducción (El día que
cambió el mundo, el cine…) y un primer capítulo (La naturaleza del horror. Más allá del cine de género) que nos
sitúan adecuadamente en la base de su argumentación, esto es, el impacto a
todos los niveles del 11-S dentro de la sociedad norteamericana y, dentro de la
misma, en el cine de horror, puntualizando –en la que me parece la primera gran
aportación de este libro al estudio de cine fantástico– que no es exactamente lo
mismo cine de terror que cine de horror. En sus propias palabras,
el terror se describe generalmente como un sentimiento de temor y/ o
expectación que precede a una experiencia espantosa, mientras que el horror es
el pavor desbocado que, normalmente, aparece después de haber experimentado algo
terrorífico; el terror es una forma
de expresión artística, una visión, un sentimiento fuertemente subjetivo, una
experiencia psicológica; en cambio, el horror es una experiencia fisiológica, vinculada con la repulsión
innata que sentimos ante una violencia desmesurada; el horror es una emoción
extrema, una obscenidad que rompe las normas más o menos rígidas existentes en
cada sociedad sobre el vicio y la virtud e incluye siempre un matiz de placer.
Por
ejemplo, “podemos sentir terror mientras
recorremos ávidamente con la vista el tenebroso teatro donde las brujas de “The
Lords of Salem” [ídem, Rob Zombie, 2012] invocan a Satán, o ante la suntuosidad del extraño palacio neoclásico
donde habita el Demonio, acompañados por el “Réquiem” de W.A. Mozart. Pero el
horror nos oprime cuando Leatherface (Andrew Bryniarski), en “La matanza de
Texas” [The Texas Chainsaw Massacre, 2003, Marcus Nispel], empieza a desmembrar con su sierra mecánica
a los jóvenes que tienen la desdicha de cruzarse en su camino”.
Concluyendo: “La razón por la cual el actual
cine de horror norteamericano es, precisamente, “de horror”, es porque opera en
los márgenes de la “cultura”. (…) Desde una óptica filosófica, el cine de
horror es el género cinematográfico más subversivo que existe, el más
congénitamente crítico hacia los valores de nuestra sociedad liberal-burguesa.
(…) El cine de horror, como arte “perverso”, trabaja cultural y
hermenéuticamente en los contenidos “fuera de cuadro” que articulan subrepticiamente cada película”.
En
el capítulo El horror es real.
El 11-S como trauma cultural, Navarro desarrolla las que son, a su
entender, las características principales del cine de horror norteamericano
post 11-S, donde destaco dos conclusiones fundamentales; la primera, que “uno de los elementos artísticos del cine de
horror post 11-S es el retorno a una cierta iconografía siniestra “pura”, sin
los excesos del “hipercine” de terror de los noventa”; y que “los cuantiosos films de horror rodados tras
el 11-S no tendrían el mismo sombrío significado, la misma fuerza, si no fuera
por la intensidad emocional/ poética de su puesta en escena”; tal y como
ejemplifican –por citar solo dos de los muchos films analizados en este capítulo– Amanecer de los muertos (Dawn of the
Dead, 2004, Zack Snyder) y Silencio desde
el mal (Dead Silence, 2007, James Wan).
Se pasa a continuación, en el capítulo Más allá
hay monstruos, a analizar las consecuencias del 11-S en temáticas
fantásticas, digamos, “clásicas”, como los vampiros –cf. 30 días de oscuridad (30 Days of Night, 2007, David Slade)– o los
zombis –cf. La tierra de los muertos
vivientes (Land of the Dead, 2005) y El
diario de los muertos (Diary of the Dead, 2007), ambas del veterano George
A. Romero–; y deteniéndose, en el siguiente (Oscuro bosque oscuro), en el gran papel jugado por el cine de
horror post 11-S que transcurre en paisajes boscosos –cf. evidentemente, El bosque (The Village, 2004, M. Night
Shyamalan)–.
Este
repaso a los temas vertebrales del género en los Estados Unidos en la
actualidad se completa con el capítulo dedicado a la temática del Demonio y los
exorcistas (Ese olor a azufre… Nuevos
demonios y viejos exorcistas), donde se aborda el conocido como Satanic Panic o Satanic Ritual Abuse –esto es, la soterrada identificación, típica
del cine de horror post 11-S entre el terrorismo islámico, el extranjero, el
Otro, con el Diablo, el Mal absoluto y las posesiones diabólicas– dentro de una
amplia filmografía donde destacan la reciente La bruja (The Witch, 2016, Robert Eggers) y la muy significativa e
influyente El exorcismo de Emily Rose
(The Exorcism of Emily Rose, 2005, Scott Derrickson).
En
Diversión vs. condenación: Halloween,
se abordan las películas que, después del 11-S, han dotado de resonancias muy
particulares a aquellos relatos de horror ambientados en la festividad,
típicamente norteamericana, de Halloween (entre ellos, el estupendo Truco o trato. Terror en Halloween,
Trick’r Treat, 2007, Michael Dougherty). Y, como su título indica –Back to 70’s. “Remakes” y otras revisiones
inquietantes–, luego hallamos un denso capítulo analizando en profundidad las
nuevas versiones de clásicos del cine de horror estadounidense de la década de
los setenta, tal es el caso del ya citado de La matanza de Texas firmado por Marcus Nispel (así como sus propias
secuelas), La última casa a la izquierda
(The Last House on the Left, 2009, Dennis Iliadis), la asimismo mencionada Amanecer de los muertos, Carrie (ídem, 2013, Kimberly Peirce), Las colinas tienen ojos (The Hills Have
Eyes, 2006, Alexandre Aja), I Spit On
Your Grave (Steven R. Monroe, 2010) y Halloween:
El origen (Halloween, 2007, Rob Zombie).
Turbadoras presencias en
primera persona. El “mockumentary” de horror,
representado principal pero no exclusivamente por la franquicia inaugurada por Paranormal Activity (ídem, 2007, Oren
Peli) y El último exorcismo (The Last
Exorcism, 2010, Daniel Stamm), arroja un análisis exhaustivo sobre el cine de
horror de estética documental también conocido como found footage. Mockumentary
de horror que “recrea esa realidad “exterior”,
y en cierto modo “invisible”, como una nueva forma de pensamiento mágico”. Mi casa, mi infierno. Fantasmas y “home
invasions” pone en solfa otra temática recurrente en el cine de horror
norteamericano post 11-S, la fragilidad y falsa inviolabilidad del sacrosanto hogar made in USA, bien sea por culpa de la
perturbación provocada por fantasmas vengativos –cf. la franquicia inaugurada
por Insidious (ídem, 2010, James Wan)–,
o por asaltantes gratuitos y violentos –cf. Los
extraños (The Strangers, 2008, Bryan Bertino)–.
El capítulo final, El “Torture Porn”. La política de la
crueldad, aborda con lucidez y sin prejuicios una de las parcelas más
polémicas e incómodas del género en
la actualidad, ejemplificada en las franquicias inauguradas por Saw (ídem, 2004, James Wan) y Hostel (ídem, 2005, Eli Roth), y en el
cine de, de nuevo, Rob Zombie: el libro concluye, precisamente, con un excelente
comentario de su más reciente propuesta: 31
(2016).
El Imperio del Miedo
hace gala de muchas cualidades: la claridad de ideas, la lógica de sus
argumentos y la extensa documentación no solo cinematográfica, sino también
perteneciente a otros campos del saber, que lo refrenda. Pero una de las más
atractivas reside en la posibilidad de descubrir a lo largo de sus páginas un
importante caudal de películas de estos últimos quince años muy poco o nada
conocidas en España, de las cuales se habla, además, con conocimiento de causa,
es decir, habiéndolas visto; cada capítulo es, en este sentido, una gozosa
revelación de films, muchos de los cuales ni tan siquiera han sido distribuidos
entre nosotros en formatos domésticos, y que demuestran que el cine de horror
norteamericano post 11-S no es un fenómeno cultural de corto alcance sino, por
el contrario, algo notablemente consistente. Un fenómeno donde hallamos al
auténtico cine independiente que se hace en estos momentos en los Estados
Unidos –y que nada tiene que ver con el falso cine indie que llega a nuestras carteleras impostado bajo el “sello de
calidad” de los festivales–, el cual ha convertido el panorama actual del
género de horror estadounidense en un turbulento espejo imaginario de los
miedos ocultos, y no confesados, de una nación que ha convertido la violencia
en una de sus marcas culturales distintivas.